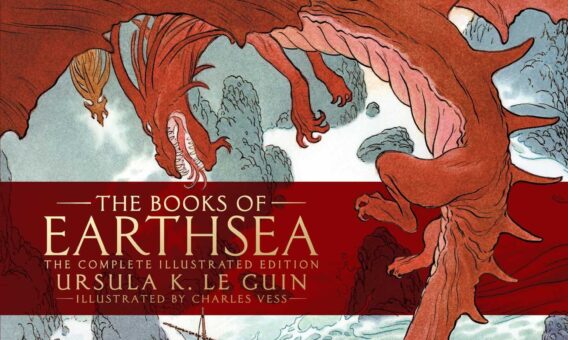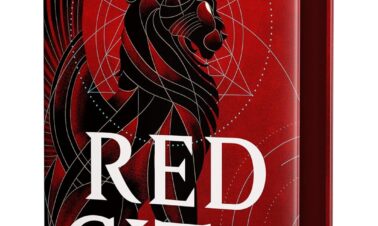Atravesé esas cintas plásticas espantamoscas que ya no joden en las grandes ciudades y entré al almacén. El almacenero estaba detrás del mostrador, plantado en el centro de un ambiente asimétrico y rodeado de provisiones. La atmósfera era pueblerina, sencilla, ingenua e íntima a la vez. Todo sugería el paso del tiempo: una damajuana vacía con un embudo, un queso enorme por la mitad, la foto de un abuelo, una lista de precios escrita a mano sobre un papel amarillo…

—Me contaron que usted cruzó el río nadando—dije sin preámbulos.
— Así es— contestó como si no estuviéramos hablando del río más ancho del mundo.
A las embarcaciones a motor les demandaba tres horas el cruce. Yo acababa de tardar una hora en el barco más rápido, sobre motores que van a más de cuarenta nudos y dejan estelas de kilómetros. En el silencioso interior del monstruo había leído, explorado mercancías exóticas del free shop, dormitado y contemplado el río por la ventana. En el medio ni se veían las costas. Así había llegado, sobre una alfombra voladora como Aladino, a otro país. Pero decían que este señor había cruzado nadando. Le pregunté cómo había sido posible. Empezó a contar y a brasear, lento pero sin pausa.
—El río siempre fue cosa de familia. Mis padres me dijeron que yo aprendí a nadar antes que a caminar. Vivíamos en el barrio histórico, frente a la calle de los suspiros que antiguamente se llamaba calle Alsina, ahí cerquita del río. Según dicen, el primer día que mi padre me puso en el agua, le dijo a mi madre: “Daniel ya sabe nadar”. Toda la familia nadaba. Mi padre, mi hermano, hasta mi abuelo, Rafael, nadaba. Era amigo de Abertongo, un argentino, que fue el primero en cruzar el canal de la mancha ida y vuelta. No había piscina y nadábamos acá en la bahía. Desde siempre me gustaba el largo aliento, hacíamos travesías de dos horas. Después sí, cuando se hizo la piscina, empezó la competencia, nacional e internacional también. Resulta que en ese ámbito yo me entero que muchos cruzaban el río pero nunca ningún uruguayo. Y ahí con 15 años se me prendió la lamparita y pienso: “¿Cómo nunca un uruguayo cruzó el río?”. Entonces le dije a mi profesor que a mí no me gustaba la piscina que me que iba a dejar de nadar ahí, y que algún día me gustaría cruzar el río de la plata. Y a él se le quedó grabado. Un día vino de visita Daniel Carpio, un nadador olímpico peruano, que había cruzado el Canal de la Mancha y el Río de la Plata, y le pidió que me vea nadar…
Entonces entró un joven y pidió dos de una marca de cigarrillos que no llegué a escuchar.
—¿Dos cigarros o dos paquetes?—preguntó Daniel
—¡Noooo!, dos sueltos—contestó el joven riendo por la exageración, como si le hubieran preguntado si quería dos camiones de cigarrillos.
Daniel sacó de un paquete abierto dos cigarrillos unidos con una cintita de papel. El joven agregó tres caramelos a su pedido y se fue. Scott continuó:
—Y bueno. Vino Carpio, me miró nadar y dijo: “condiciones tiene, si se entrena, lo cruza”. Con ese estímulo, a los 17 años empecé a entrenar muy duro, con Rubén Peña y el ratón Almada. Nadaba todos los días, con temporal o sin temporal, tres horas seguidas a río abierto. Llegado el momento, después de un año y medio de entrenamiento, cuando creíamos que estaba listo, no conseguíamos apoyo. No teníamos lancha, ni nada. Y eran tiempos de los militares, hablamos con el prefecto de Colonia que nos dijo que a él le servía como maniobra, como experiencia. Y ahí a último momento conseguimos que Prefectura de Colonia nos acompañara. En esa época, el 5 de marzo de 1983, estaba lleno de camalotes, víboras, arañas, ratas, hasta monos había. Si hay algún documento grabado de aquella época se van a dar cuenta. Algunos los atravesé al medio y otros los esquivé. Tuve un Dios aparte que no me picara nada.
Scott se detenía cuando alguien entraba al almacén. Esta vez era un hombre setentón, bigotes y ropa desteñidos por el tiempo, que saludó como cantando: “Hola Danielíííííítooooo”. Tal vez porque lo vio charlando con un gringo, se apuró a pedir una petaca de grapa y que la anoten a su cuenta. Daniel buscó entre una puñado papeles y anotó al final. Luego continuó:
—Y bueno, así y todo, con los camalotes, lo atravesé en tiempo record de ese momento, 15 horas y 7 minutos. El anterior Ángel Vera, lo había cruzado en 22 horas 20 minutos, me parece. Cuando llegué a la bahía de Hudson, en Punta Lara, ya se había sumado prefectura argentina. Recuerdo que prendieron un foco enorme y anunciaban por un megáfono: “¡Felicitaciones al nadador, al raidista!”. Y a la vuelta yo pensé que iba a llegar a mi casa de acá y a dormir. Pero cuando llegué era un mundo de gente esperándome en el puerto comercial. La prefectura hasta tuvo que hacer un cordón humano para que me dejaran pasar. Parecía una estrella de rock. Un muchacho del pueblo de 19 años, que se reían de él, que pensaban “¡qué vas a cruzar vos!”. Me tomaban el pelo y ese día vieron que lo crucé. Y entre nota va, nota viene, me preguntaron que quería hacer ahora. Y yo les tire que quería cruzar el canal de la mancha.
Scott volvió a frenarse y a levantar la cabeza hacia la puerta. Ahora había entrado una brasilera, producida como Hillary Clinton antes de un debate de campaña presidencial pero con anteojos negros y zapatillas deportivas. Pidió un agua mineral y preguntó en “portuñol” para dónde quedaba una posada. Durante la explicación yo pensaba que toda Colonia estaba escrita en “espagués”, que el ladrillo, el adobe y los faroles españoles predominaban sobre la piedra portuguesa.
—Me decía que se había transformado en el héroe del pueblo— lo ayudé a continuar cuando quedamos solos nuevamente.
—Sí, y todos los vecinos de Colonia se movieron para vender tortas fritas y juntar plata para que yo pueda ir al Canal de la Mancha. Gracias al pueblo conseguimos plata para pasajes y estadía. Y nos fuimos con Rubén Peña. Llegamos a Barajas y éramos como dos campesinos. Pensamos “ahora qué hacemos acá”. Nos quedamos primero en la casa de un conocido en Barcelona. Y de ahí ya arrancamos para Dover. Entrené ahí, no me acuerdo si 15 días. El 8 de agosto me tiré al canal. Iba ligero, iba bien, tres cuartos de canal en cinco horas. Pero tragué mucha agua fría y eso me mató. Eso me mató. Se me revolvió mucho el estómago. La sal y el agua fría me cortaron la digestión y no pude cruzar. Y bueno…
—Pasaron 25 años hasta volver a cruzar, ¿qué hizo en el medio?
— Estuve acá —dejó pasar un silencio muy largo—. Veinticinco años como almacenero. Me casé. Tuve un hijo. Me divorcié como todos— se rió— El bolichero del barrio, donde se juega al ajedrez. Yo le enseñé a mi hijo. Ahora yo ya no juego, juega él, porque me parecía mucho, para eso hay que estudiar mucho.
— ¿Y le sigue durando la fama entre la gente de acá?
—No, ahora ya no me dan ni bola. ¡Mejor!—se ríe— Así no me piden de fiado.
—¿Y los turistas?
—A veces leen el cartel de afuera y preguntan algo. Muchas veces no se dan ni cuenta. Una vez una señora me pregunto: “¿El señor ese que cruzó el río, sigue vivo?” —se ríe. El exterior del almacén se debate entre el público local y al extranjero. Por un lado, sobre el marco de la ventana descansan cinco cajones de frutas y verduras maduras y un pizarrón negro, apoyado contra la pared, vende con letra tosca en tiza: “Hay café en grano molido a la vista, leña, carbón, piña, hielo”. Por otro lado, un mapa con líneas punteadas y un par de fotos dan testimonio del doble cruce del río. Además hay una foto del “Viejo Almacén y Bar Scott” en los costados del toldo metálico, con tres almas que miran en blanco y negro desde el más allá del mostrador.
—Me pareció que nadie mira tampoco ese recordatorio del puerto— solté aprovechando el clima de broma. Me había detenido a mirar como nadie miraba. ¿Quién se detiene hoy en día en una placa de bronce? Menos en la puerta de un puerto, en un “no lugar” donde los turistas entran en modo pasajero. Aquí el viaje terminó o está por empezar. Colonia-Buenos Aires o Buenos Aires-Colonia, esa es la única cuestión. Y la corriente de pasajeros de diversas nacionalidades pasa de largo sin ver.
—¿No lo miran, no? Es verdad, ¿sabés que tenés razón?— asintió.
—¿Cómo decidió volver a cruzar después de tanto tiempo? —pregunté
—Sí, habían pasado 25 años y un día vino Adriano Motta (nadador coloniense) y me preguntó si lo quería acompañar. Así fue que comencé a entrenar de nuevo. Y a los 44 años pude completar el doble crucé. No fue fácil. Primero tuve un intento fallido. Un año después, parecía que cruzaría sin problemas pero faltando poco para llegar, se armó tormenta. Ya anochecía y me acompañaba un amigo en canoa (tenés que hablar con él). El barco iba más adelante. Recuerdo que nos miramos. Él tenía una cara de terror que todavía recuerdo. Y yo le dije: “ahora hay que aguantar”. Y así fue. Nos mantuvimos a flote entre oleaje bravo como una hora. Después se calmó, pudimos seguir y llegué.
—¡Qué bárbaro!
—¡Mirá! Ahí viene un compañero, este era el que me hacía la comida. Excelente persona— agregó mientras un hombre de cuarenta y tantos se bajaba de una camioneta Ford rural de la misma edad y entraba al negocio.
—¡Hola Caííííííííítoooo! Acá estamos haciendo la historia del cruce del río.
—Aaaaaaa mirááá…—responde Caíto debajo de la barba.
—¿Así que usted estuvo en la lancha? ¿Cómo se ven las cosas de ese lado?
—¡Uuuuuhh! Sí, sí. Yo estuve en el segundo intento de 2007.
—¿Qué pasó entonces?
— En un momento del recorrido Daniel estaba nadando y nosotros mirábamos el GPS arriba de la lancha. Y veíamos que ya no avanzaba. Pasaba el tiempo, y nada. Había una corriente muy fuerte. Esperamos un tiempo hasta que no dimos cuenta que no había manera con esas condiciones. Tuvimos que decirle que suba a la lancha. Es muy duro pasar de un entorno a otro, después de tantas horas adentro del agua, salir es un shock, un golpe de frio, una frustración, un poco de todo. El cuerpo de uno tiende a descompensarse. Muy, muy duro.
—Pero finalmente pudo superar el momento y lo logró en 2008—dije como para superar el bajón.
—Una experiencia, un aprendizaje de lucha y esfuerzo, porque ya tenía el objetivo logrado a los 19 años, cosas que es imposible narrarlas o plasmarlas con palabras—agregó Caito antes de irse con su compra.
—¿Alguna vez le dijeron que se parece a Robert Scott el explorador que murió en el polo sur?— le pregunté cuando estuvimos nuevamente a solas. No podía dejar de asociarlos, por compartir apellido, una travesía significativa para sus países y hasta un aspecto físico similar.
—Sí, sí… es cierto. Yo me veo parecido…
—¡Increíble! — dije en voz alta. Ahora me doy cuenta de que mi entusiasmo sonó ridículo.
—…también había un poeta Scott. Mi padre se llamaba Walter Scott, mi abuelo le había puesto así por él — continuó como para romper mi silencio post-sorpresa.
—¿Cuál es el origen de su familia?— pregunté.
—Yo sé hasta la historia de mi abuelo. Dicen que en ese tiempo vino a Colonia una carreta llena de gurises, que se iban repartiendo para ser criados por las primeras familias de acá. Y así habría llegado él, como huérfano. Acá se crió, creció y fundó este almacén. Decía mi abuela que eran hijos de patrones. Pero esos son cuentos nomás. Mi abuelo nunca hablaba de eso. Yo quise averiguar después sobre mis orígenes. Parece que los Scott somos de origen escocés o irlandés. Habríamos cruzado a Inglaterra hace siglos. Eso me dijeron cuando estuve por allá en el canal de la mancha.
—¿Y si en esa carreta venía un hijo de Robert Scott?—aventuré con torpeza.
—¿Quién sabe? Esta era zona de piratas y viajeros también — me concedió dándome algo de razón como a los locos.
Miré el mostrador del almacén, negro con una trama blanca, como la vía láctea en una noche despejada. Arriba había una bandeja redonda como la luna y plateada como el río cuando el sol le pega de chanfle.
Juan Pablo Haupt